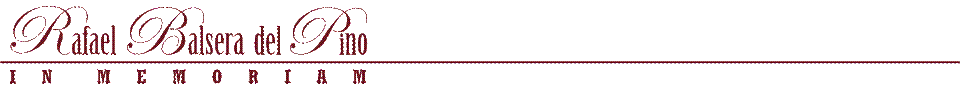

|
semblanza de Pilar Céspedes |
|
Corría el año 1983. Fui a pasar unos días a Córdoba a casa de mi amiga Ana, como tantas otras veces había hecho, pero esta vez fue diferente para mi. Ella ya me había dicho que ese curso estaba en otro colegio y la acompañé una tarde. Entramos en el despacho del director y me lo presentó: “Rafael”… Desde ese mismo momento se estableció una especie de “corriente eléctrica” entre nosotros que nos hizo hacernos amigos, con una amistad tan profunda que ha perdurado hasta el día de su muerte. Las personas a las que queremos permanecen en nosotros para siempre. Lo constato cada vez que digo o hago cosas que aprendí de él, y después me viene a la memoria con toda la viveza de esa personalidad que sólo a él le he conocido. Son esos momentos en los que mis sentimientos hacia él siempre son de cariño, agrado, agradecimiento, benevolencia, nunca de tristeza. Agradecimiento porque con él aprendí lo más importante que a mi juicio se puede aprender y es a reírse de todo, principalmente de nosotros mismos, y con esas ganas con que lo hacíamos cuando estábamos juntos. También aprendí a comprender su ironía, esa que sólo él sabía tener y que tan importante es para la vida. Fueron muchas las veces que lo llamé por teléfono, (más yo, porque él no era muy dado a usar ese instrumento) para hablar de todo. En esas conversaciones me explayaba. Me sentía tan cómoda, tan comprendida… Cuando terminábamos nuestras largas conversaciones todo me parecía más sencillo. No eran tan grandes mis problemas. “Todo es humano”, me decía siempre. A lo largo de la conversación me animaba a leer algún libro que él estuviera leyendo en ese momento, yo lo hacía, y luego lo comentábamos bien en mis visitas a Córdoba o de él a Cádiz, o de nuevo por teléfono. Admiraba su profundidad intelectual cargada de humanidad y buen humor, esa capacidad de comprender sin enjuiciar, sin menospreciar a ningún ser humano por muy fuera de lo común que estuviera. Yo aprovechaba para aprender siempre. Por otra parte estaban nuestros viajes a Marruecos. Durante algunos veranos de hace ya muchos íbamos él, mi hija, que entonces era pequeña, y yo a Asilah, pueblo que está a 40 Km al sur de Tánger. Alquilábamos una casa y luego iban amigas y amigos que invitábamos, españoles y marroquíes. Recuerdo la primera vez que fuimos. Nunca había visto a una persona de su edad disfrutar tanto, me parecía un joven en plena efervescencia y luego, una vez allí, eran tantas las cosas que se le ocurrían… Son muchas las anécdotas que recuerdo. Nada más llegar él se compraba una chilaba y nosotras una candora, y ya estábamos vestidos al estilo marroquí todo el verano, Asilah arriba y abajo, abajo y arriba. No había rincón de ese pueblo que se nos resistiera: el malecón al que íbamos a mirar el mar, donde iban los jóvenes; la medina con sus azules y sus blancos, en la que visitábamos las tiendas de nuestros amigos: Mohamed el de las cerámicas, Hassan el de las telas…; la parte nueva… Con todos hablaba, hablaba y reía. A comprar la comida íbamos al mercado de abastos. En la puerta había mujeres vendiendo entre otras muchas cosas calostros, él los compraba y en el vaso donde bebían todos se los bebía. Cuando pasaba el aguador vendiendo el agua que llevaba en una vasija Rafael siempre le compraba y se la bebía tan tranquilamente y riéndose. Yo me quedaba horrorizada, estaba segura de que cogería alguna enfermedad. ¡En el mismo vaso bebían todas las personas! ”Hay que transgredir”, me decía. Nunca le pasó nada, nosotras si cogíamos gastroenteritis a pesar de todos los cuidados que teníamos. Por las tardes se paraba en la tienda de los zumos de naranja y hacía lo mismo. Le daba igual. Y con esa fluidez en las relaciones que le caracterizaba hablaba con su francés, aprendido sólo en los libros, o español o lo que fuera, con todos: niños, jóvenes, viejos, hombres, mujeres como si los conociera de toda la vida. Creo que en ese pueblo ya no quedaba nadie con quien él no hubiera hablado y que no lo conociera. Nunca terminábamos el verano sin visitar la tumba de Jean Genet en Larache. La primera vez que la visitamos, Rafael se empeñó en hablar con el sepulturero, al que localizamos y nos estuvo contando cómo había llegado el féretro hasta ese cementerio, en el que estaban enterrados los militares de la guerra de África, desde Francia, donde había muerto. Nos contaba por qué lo habían colocado en ese sitio tan bello: él quería estar mirando al mar, al Atlántico. Nos enseñó la casa de su amante al que, todo según el sepulturero, visitaba en tiempos anteriores y había dejado toda su herencia. Nos dejó la partida de defunción del escritor y la fotocopiamos, y guardamos ambos la fotocopia como si de una joya se tratara. Podría seguir contando cosas y más cosas de mi amigo, pero es hora de terminar. Gracias Rafael, fue mucho lo que nos dejaste a todas las personas que tuvimos la suerte de conocerte y mucho lo que te hemos querido. La muerte no ha podido contigo, ni con nosotros; ya ves, seguimos juntos...
Cádiz, febrero de 2009
|
