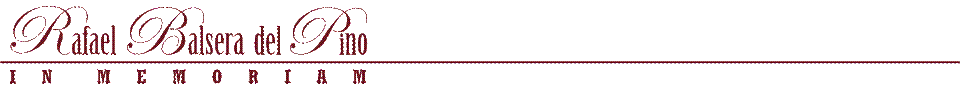

|
semblanza de Francisco López |
|
Sombríos signos del Hades invaden la llanura. Y enervantes eléboros marchitos hacen el viento irrespirable.
Mis últimos encuentros con Rafael —esporádicos, fugaces— siempre tuvieron como escenario el patio de butacas del Gran Teatro: gustaba de ir a los ensayos generales de las producciones operísticas que yo dirigía de cuando en vez y, a su conclusión, esperaba pacientemente a que finalizasen los saludos del grupo de amigos y conocidos que se habían acercado hasta mi mesa de trabajo para avanzar por el pasillo central y ofrecerme –antes que su amable abrazo de felicitación-- la sonrisa más agradecida de la que guardo recuerdo. Sé que Rafael siempre me guardó un profundo reconocimiento por mi participación en el estreno teatral de Ágora silenciosa y así me lo escribió en la dedicatoria de su trilogía Tiempo de desaliento. A mí, cada abrazo suyo —tan humano, tan agradecido: el último, con motivo de mi Don Giovanni— me ayudaba a asentar mis pies de gestor cultural —a la sazón, sigo dirigiendo un teatro público— sobre el suelo resbaladizo del compromiso ético con la sociedad y con los artistas que de ella surgen y que con ella dialogan. El estreno de Ágora silenciosa en el Gran Teatro de Córdoba, en marzo de 1995, fue a un tiempo un empeño colectivo y un acto de justicia. En la conspiración blanca que se urdió para que la obra pudiese ser representada participó desde un principio ese báculo público de la obra de Rafael que es Pedro Roso; al que pronto se unieron, en voluntaria connivencia, amigos y teatreros profesionales y aficionados como Federico Abad, Dionisio Ortiz, Paco García Torrado, Juan Carlos Villanueva, María Jesús Martín Artajo, María Luque y María José Rodríguez –un poético y merecido recuerdo, también para ella-. De aquel tiempo ilusionante —de los trabajos previos de producción con May Silva y el equipo del Gran Teatro; de los ensayos, de las funciones—, quedan vívidos retazos de la memoria. Recuerdo a Joan Dalmau jurando en godo y maldiciendo en arameo en la Sala de Telares, en su doloroso empeño por domeñar —por hacer suyo— el verbo luminoso, exacto, de Diómedes. Recuerdo el hermoso vestuario y el sugerente espacio escénico que supo crear Jesús Ruiz con cuatro elementos de derribo: prueba fehaciente de que, en un escenario, con inteligencia, lo poco es mucho. Recuerdo el trabajo justo, paciente y concienzudo de Félix Cañal, que asumió la complicada tarea de dirigir una obra con autor vivo. Y recuerdo con especial emoción —creo que la misma de entonces— aquella noche del 30 de marzo de 1995 en la que Rafael dejó de ser dramaturgo para convertirse en autor teatral. Ahora, cuando rememoro todo aquello y pienso en mi trayectoria como director del Gran Teatro
Pese a todo, resistiendo a los funestos presagios, la luz pugna por romper las tinieblas y diríase que de súbito la ciudad de los hombres estalla en resplandores de justicia. |
