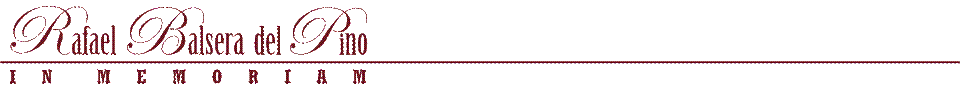

|
semblanza de Antonio Palomares |
|
Retorno a un lejano paraíso Algunas veces he pensado si valdría la pena remover el pasado. Enturbiar peligrosamente las aguas de esa laguna tranquila y misteriosa, que tantos secretos íntimos de cada ser encierra, a pesar de su apariencia tersa y apacible, fácilmente engañosa para los que nos rodean. Otras, la necesidad de lanzar hacia atrás, en el tiempo, las redes invisibles del recuerdo, para tratar de capturar tantos posibles pececillos sin retorno, que, torpemente vagan mudos, alucinados, sin rumbo fijo, me ha parecido una aventura demasiado fascinante para dejarla una vez más abandonada. He utilizado la palabra fascinante, y al mirar hacia atrás, hacia aquellos días tan lejanos ya, no sabría encontrar otra que expresara más acertadamente, el clima espiritual que dominaba todo el entorno de aquél selecto grupo de amigos, en el que, sin buscarlo, me integré, y con el que conviví ya, todos los largos años de mi segunda infancia y adolescencia, cuya huella me marcó de forma ya definitiva, tanto espiritual como intelectualmente. Éramos exactamente seis miembros de un grupo informal, que, en plena adolescencia, traspasados por una fiebre única y maravillosa, la de la cultura y el arte, vivíamos con una especie de frenesí nietzschiano, la experiencia sublime del despertar de la inteligencia. Yo era, en realidad, el último miembro integrado en el grupo. Un miembro hasta cierto punto añadido, diría yo. En un grupo como aquél, tan selecto, tan demasiado íntimo y cerrado, mi acceso al mismo, sin méritos personales para ello, sin un bagaje intelectual que lo justificara -en todo caso el haber sido un lector infatigable- habíase producido por verdadero azar, debido a mi amistad muy antigua e íntima con uno de los miembros casi fundadores del mismo: Luís Jiménez Martos. Un verdadero intocable por su espíritu selecto, por su especial sensibilidad juanramoniana, por ser, en resumidas cuentas, el poeta oficial del grupo. Él fue el que descorrió el velo, cuando yo aun flotaba en el limbo, para darme a conocer el inefable mundo de la poesía de A. Machado, la dulce y femenina ternura de los poemas de Juana de Ibarburu, El amor es fragante como un ramo de rosas, o la franciscana lírica de Juan Ramón Jimenez en Platero y yo, y aunque desde el primer momento, y por la fuerza de la costumbre, se me consideró irremediablemente como otro miembro más, yo sabía que, en el fondo, era un añadido al grupo, un agregado, en cierto modo impuesto por Jiménez, aunque aceptado de buen grado por todos los demás, debido en buena parte a ciertas condiciones especiales de mi forma de ser. Mi compostura y discreción, mi capacidad para saber escuchar, mi falta de agresividad para tratar de imponer opiniones contrarias, mi modestia en suma. Ante ellos, mi propia escasa valía, me convertía de hecho en un cómodo interlocutor. Adolecía además de una timidez tan monstruosa, que jamás se me ocurrió la idea, a lo largo de todos los años de nuestra convivencia, de leer, ni siquiera excepcionalmente, un solo escrito personal, a pesar de las innumerables reuniones que sosteníamos precisamente con el objeto primordial de intercambiar nuestra abundante producción literaria. Yo, que desde niño fui de naturaleza estoica, asumía con facilidad los más diversos estilos personales de mis compañeros y amigos. Dentro de nuestro grupo, la eminencia gris era Mariano Amo, Manete, como nosotros le llamábamos en la intimidad. Era la mente pura, refinada, con rasgos tan perfectamente diferenciados de los demás, que lo convertían de hecho, por excelencia, en un personaje único e inconfundible, capaz de transformar las trivialidades más vulgares en auténticas genialidades que producían asombro y admiración en los demás, cuando no el insoportable "cosquilleo" en nuestro cerebro, de un humor depurado y sui géneris nacido de sus agudas elucubraciones mentales. Recuerdo que Manolo Albendea, miembro muy destacado del grupo, por su preparación intelectual y filosófica, su línea de pensamiento tan personal y rigurosa, decía con cierta frecuencia, cuando nuestras reuniones sobrepasaban con exceso nuestro clima intelectual, aislándonos de la realidad circundante, que era necesario de vez en cuando "acumular experiencias vitales". A mí me sonaba la frase a algo así como la conveniencia de cargar la batería del coche, y no faltaban toda clase de comentarios irónicos sobre el tema. No puedo dejar de resaltar, a este respecto, que el sentido del humor era algo que, por encima de todo, prevalecía en nuestro grupo. Manolo Albendea tenía un hermano, José Luís, que también era miembro del grupo. Quisiera describir fielmente la personalidad de José Luís, a pesar del tiempo transcurrido, que desgraciadamente acaba difuminando los perfiles de un personaje tan singular, aunque cuando te lo propones, aflora a la superficie de la memoria, reluciente, como un cofre antiguo, recién salido de un lejano mar olvidado. José Luís era en cierto sentido la antítesis de su hermano Manolo. Era un ser vital por excelencia. La vida para él era algo glorioso, exuberante y desde luego transcendente. Así como Manolo anteponía a todo el intelecto el rigor y la lógica, para José Luís todo estaba presidido, traspasado por un sentimiento eminentemente vital, vigoroso y pujante. Si para Manolo la vida era un destello de luz, un resplandor, capaz de cegamos en su deslumbrante belleza e infinitud al amparo de la razón y la lógica, para José Luís era sencillamente una embriaguez. Manolo, en cambio, levantaba su mano derecha, el dedo índice y el pulgar cerrados en un círculo perfecto, símbolo de la lógica de sus propias palabras tratando de encerrar desde el "cero al infinito” todo el rigor y la lógica de sus preclaros razonamientos. El sexto miembro del grupo, Rafael Balsera, era un pilar fundamental de nuestro reducido e informal club, a pesar de haber dejado para el final -deliberadamente- la descripción de su importante y aglutinadora personalidad, respecto a todos los demás. Balsera encarnaba por vocación literaria, por propia capacidad de síntesis, por aptitudes demostradas a lo largo de innumerables reuniones, el teatro en su más pura acepción. Desde muy joven, con una vocación y tenacidad admirables, había culminado, aun a sabiendas de que su representación sería muy difícil -yo diría casi imposible- debido en buena parte al régimen político de Franco, y en buena medida al alto nivel filosófico e intelectual en el que se desenvolvía la acción, diez o doce obras de teatro, por esas fechas, ya que en la actualidad creo que rebasan la treintena, destinadas sin ningún género de duda a una minoría selecta de público, por su clima dramático y su línea argumental. Su calidad rayaba a gran altura, muy por encima del habitual nivel medio de la gran mayoría de obras representadas en aquella época. Con estos primeros párrafos iniciales, creo haber dejado someramente trazados los perfiles de un grupo de jóvenes amigos, que componían realmente el núcleo duro y principal del mismo. Existían además miembros sueltos, apéndices que a veces se adherían al grupo principal y que trataré de describir lo más fidedignamente que me sea posible. En primer lugar estaba Manuel Alvarez Ortega, poeta también como Luís Jiménez Martos. Pero, para decirlo con absoluta propiedad, para todos nosotros él era un poeta secundario. Luís era el poeta formal y oficial del grupo. Manolo era por decirlo de algún modo una especie de advenedizo de la literatura, que esporádicamente se acercaba a nosotros, ya que su actividad fundamental era ligar, seducir a toda mujer que se pusiera a su alcance. El tiempo, sin embargo, nos ha venido a quitar la razón y a demostramos que estábamos en un error. Un craso error porque al cabo de los años, cuatro largas décadas, Alvarez Ortega, se ha entretenido en demostrar, con una vocación y una tenacidad envidiables que sí era un respetable poeta. Un poeta que ha sido capaz de culminar una obra, ya editada, que goza de un prestigio ampliamente reconocido. Errores de opinión perfectamente comprensibles, vistos ahora desde una edad avanzada, en que uno comprende cosas que en plena juventud se nos escapan. El ser humano está dotado de una conformación poliédrica mucho más compleja de lo que nosotros imaginábamos en esa época. Otro interesante miembro, que esporádicamente se incorporaba a nuestras frecuentes reuniones era Joaquín Pagés. Había estudiado la carrera de Derecho y preparaba oposiciones a juez. Su afición a la literatura se canalizaba a través de una novela eternamente inacabada que según creo recordar se titulaba Paulina, o acaso la protagonista se llamaba Paulina. No estoy muy seguro. Era un tipo entrañable, que cuando se reunía con el grupo nos hacía pasar ratos francamente agradables por su simpatía. Por cierto desapareció durante largos años, y recientemente hemos vuelto Balsera y yo a contactar con él. Uno de nuestros lugares de reunión solía ser o bien al torre alta del chalet de Manete en el Brillante, o en uno de los salones bajos de la casa en que vivía Balsera con su tía doña Genoveva en la calle Torres Cabrera. Largas tardes en que se debatía apasionadamente sobre política o filosofia, sobre todo lo divino y lo humano. Otro amigo esporádico que a veces se incorporaba al grupo era Gabriel Moreno Plaza, joven brillante, estudiante de Derecho, poeta y ensayista. Recuerdo el título de una obra suya, Soledad de ser hombre. Se alejó pronto de nosotros y muy poco volví a saber de él con el paso de los años.
|
